Unos silbidos lejanos anunciaban otra Navidad. A Juan lo aburrían las festividades y las repeticiones consensuadas. Gustaba en cambio de otras, más sutiles: una misma ceja en dos mujeres, gatos idénticos bajo lluvias distintas. La Navidad, entonces, hubiera sido una mala nueva para él. Pero esta vez era diferente. Gozaba de una certeza.
Se trataba de una decisión que le era ajena: estaba condenado a muerte. El Comité, sacrosanta institución a la que todos los hombres se sometían, había dictado la sentencia. Él aceptó. La libertad que se le concedía hasta la fecha de la condena estaba enmarcada dentro de ciertos límites. Se le permitía correr, expresar opiniones, iniciar amistades, trabar conversaciones, accidentarse, parecer morocho, tener sexo salvaje en la playa o comer mariscos. Se le permitía asimismo hablar del clima cada vez que se topara con un vecino en el ascensor. El Comité le reservaba incluso el derecho al suicidio. A Juan le resultaba muy incómodo convivir con la incertidumbre, por lo que esta nueva noción lo tranquilizaba enormemente.
Se dejó caer en el sillón y percibió los fuegos, artificiales como la alegría navideña. Disfrutar de la Navidad como el resto de los mortales era otra concesión del Comité, que ordenaba nieves en lugares de diciembres calurosos, razón por la cual se recurría al consuelo del algodón. Lucecitas de colores vestían los perímetros de pinos inexistentes y los Papás Noel se calcinaban, sudando trajes importados. Juan sonrió: no estaba solo sino más acompañado que nunca. Tal vez de eso se trataba la fiesta. A su lado, la mesa sostenía el sobre que informaba fecha, hora y lugar. Juan no quería enterarse del día seguro de su muerte porque eso lo privaría de la dulce excitación de saber que podía morir en cualquier momento. Además, sus morbosas fantasías constituían la manera más amena de matar el tiempo.
A eso de las doce y media, cuando la noche empezaba a acabar, entraron a saludarlo tres amigos de la vejez. Transpiraban, su sudor desprendía olor a mandarina y veranos pasados. Le dieron su más sentido pésame por la mala nueva. Él aceptó, condolido (luego, se extrañó). Le preguntaron por qué estaba solo; contestó que así lo prefería (sospechaba que ellos habían sido enviados por el Comité). Los ojos de los tres visitantes temían el contagio, sabían que el Comité podía dictarles su sentencia de un momento a otro. Al ver el sobre lacrado, le preguntaron por qué no lo abría. Él respondió que preferiría no hacerlo. Le pidieron permiso para leer la fecha escondida. Juan lo concedió. Uno a uno, supieron cuánta vida le quedaba al condenado. Pero nada dejaron adivinar y cerraron el sobre. Les interesaba saber qué haría el pobre hasta la fecha de su muerte. Juan les informó que esperaría. “Sabia decisión”, coincidieron los tres. Luego, abandonaron la habitación. Las carcajadas de Juan no se oyeron entre las estampidas de colores. Las caras de los tres hombres que habían jugado a ser espectadores de su desdicha lo llenaban de satisfacción.
Lo atacó un creciente deseo de no ser él, y por un momento fue mesa, sillón, sobre o gato. La ventana dejó entrar un pedazo de noche. El agitarse de un árbol lo acarició. Podía poseer el paisaje. De repente, tuvo ganas de vivir. Salió de la hipnosis cuando entendió que el árbol lo había tentado. La condena impuesta por el Comité significaba comodidad. Estaba exento de esfuerzos que apuntasen al mejoramiento de la especie humana, de todo arte pretencioso, de disimular su estupidez. Se ahorraría sufrimientos por enamoramientos vanos, poco a poco su cuerpo tomaría el matiz del condenado, para terminar en el mármol final. El sillón parecía más cómodo, el cuerpo de Juan se amoldaba a él. Como sus manos temblaban, apoyó la derecha sobre la mesa. La miró: tamborileaba, intentando descifrar una melodía. La madera se negaba a quebrarse y ser teclas. Escuchó la música. Era placentero sentirse tan virgen de tiempo, como un animal, respirando el instante.
Los tres hombres, ya lejos de la casa, miraron una última vez hacia la ventana iluminada. Allí se recortaba la silueta de Juan, condenado a ser muerto cien años después (fecha para la que, seguramente, ya no viviría).
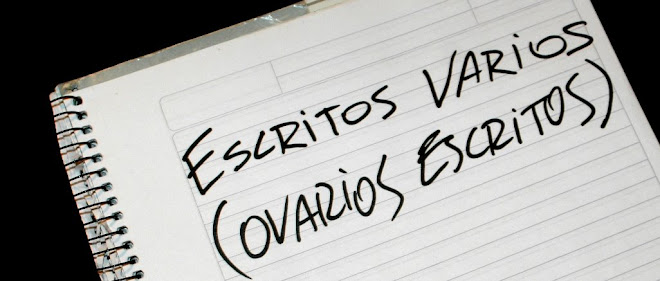
1 comentario:
Publicar un comentario